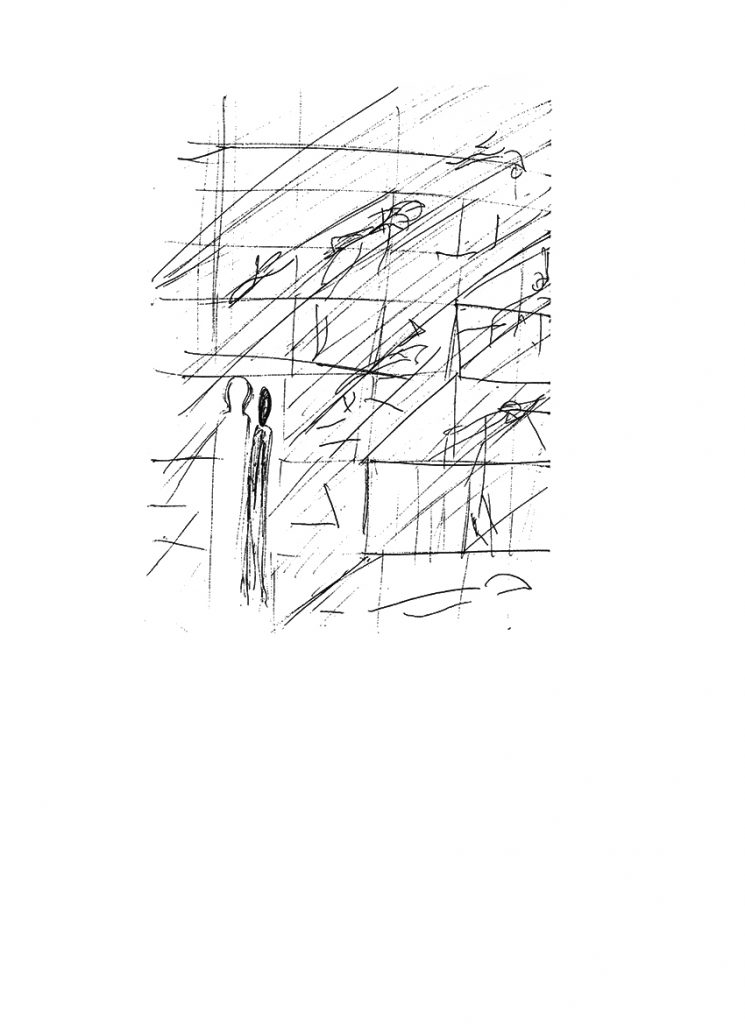La traición. Círculo Noveno. Cocito. El lago de hielo. Traidores. Primera zona helada. Caina. Traidores de su sangre. Segunda zona helada. Atenora. Traidores a su patria. Bocca.
Fuera ahora el verso bronco, duro;
la estrofa seca, áspera, cortada
como cuadra a la cuenca helada
que fragua todo mal. Me aventuro
con temor en esta empresa. Apuro
la palabra, pero la lengua dada
a los hombres no encuentra nada
en que apoyarse. Se halla frente a un muro
que no puede saltar.
Por eso acudo a vosotras,
las tres Musas. Tomad
el peso que no cabe en humano
comprender. Dejo en vuestra mano
este canto. ¡Ayudadme! Emplead
vuestro poder mas alto o quedo mudo.
¡Gentes malvadas, más que la peor
de las razas, que puebla este lugar
perverso del que tanto cuesta hablar!
¡Mejor os fuera no nacer! ¡Mejor
ser ovejas o cabras!
Cuando por obra de Anteo logramos bajar
al fondo, luego de éste regresar
a su borde, yo estaba con pavor
frente al muro. Entonces me llegó
su voz, ya desde lo alto: —Procura
al andar, no hollar las cabezas de
los condenados.
Al volverme, hallé
al frente un estanque helado. No
asemejaba agua, antes dura
roca. Nunca polo alguno formó
tal masa helada, que de caer
montañas no la lograran hacer
un rasguño.
Cuando el campo llegó
a la sazón —ya presto a que lo
tome la segur para recoger
la cosecha—, es en las ranas meter
el cuerpo, sacando la cabeza lo
forzoso para poder croar. Tal
aquellos condenados se encontraban
por dentro del carámbano, sacando
sus cabezas hasta el mentón.
Daban muela contra muela, traqueteando
sus yertos huesos en seco son, cual
las aves mudas. Sus frentes bajaban,
buscando el suelo. En el temblor
de sus rostros pude ver el dolor
de sus mentes. Sus ojos mostraban
la absoluta soledad en que acaban
sus almas.
Observé alrededor.
Tras ello reparé en dos, tanto por
cercanos, cuanto porque se juntaban
sus cuerpos, de tal modo estrechados,
que ya estaban mezclados los cabellos
de ambas cabezas. Les pregunté
entonces. —Vosotros dos, atados
con tal lazo como nunca hallé,
¿cuál es vuestro nombre?
Ellos alzaron el rostro.
El llanto que
goteaba en el suelo, rodó
por sus caras hasta que alcanzó
a sus yertas bocas, en donde se
heló, sellándolas. Nunca fue
hecho candado como el que cerró
aquellas aberturas, que no lo
alcanzara a lograr grapa alguna de
nuestro mundo. Luego los condenados,
como carneros llenos de furor,
entrechocaron el uno contra el
otro a cabezazos. Tal era el rencor
que los embargaba.
Otro, que del negro pasmo
mostraba cercenados
los lóbulos de las orejas, no
esperando a más, me contestó
con los ojos bajos: —¿Qué es lo
que observas? A ambos los engendró
un solo padre. A ambos los gestó
un solo seno. A ambos los secó
una maldad. A ambos los mató
un rencor.
Nunca Caína halló
peor raza, que hasta el que cayó
bajo la lanza de Artús —que cortó
a la par que el pecho la sombra— o
Focacha, o éste delante que no
me deja ver nada, que se llamó
Mascherone, fueron peores. Yo,
para que no preguntes, vengo de
los Pazzi, me llamo Camicion.
Pero cuando baje Carlo,
al que espero,
entonces, para muchos ya no seré
el peor.
Tras aquellos encontré
muchos más rostros en aquel nevero
aterrador, tanto que aún no supero
el espanto cuando tengo que
cruzar un lago helado.
Bajábamos al centro de toda la maldad,
entre sombras perpetuas. Fue
por el acaso o por potestad
de lo alto, que en tanto andábamos
temblando presurosos, golpeé
una cabeza, que al punto exclamó:
—¿Por qué me maltratas?¿O es que
tratas de aumentar lo que gané
en Monte Aperto?
Entonces yo:
—Maestro, espera, que éste me entró
una duda. Deja ahora que me
la resuelva. Luego correré
cuanto gustes. Cuando él se paró,
regresé al otro, que daba voces
cada vez más fuertes. —¿Qué crees que eres
tú —exclamé— para sermonear
a todos? Me responde: —¿Qué te crees
tú, sombra perversa, para andar
por entre la Antenora, dando coces
con tal fuerza que de traer
tu seco cuerpo fuera mucho?
Yo le respondo:
—Con él vengo, mas no
como supones. Presto he de volver
con los hombres. Te podrá complacer
que añada tu nombre entre lo
que les cuente. —¡Márchate! —retrucó—.
¡Déjame! Nada me puede placer
menos. Guárdate los halagos, que
no gustan famas a este lugar.
Entonces, bajándome, le tomé
por la nuca: —Te me vas a mostrar,
te guste o no, o no te dejaré
un sólo pelo. Él: —Aunque me
dejes calvo. Ya puedes patear
hasta hartarte.
Estaba yo con las manos presas
en sus cabellos, más
de un mechón fuera, él dando en aullar
contra el suelo, yo tratando de alzar
su rostro, cuando el de atrás
comenzó: —¿Es que nunca callarás,
Bocca? ¿No te basta traquetear,
que ladras como un perro? ¿Qué Satán
te muerde ahora?
Yo: —Ya te sé,
perverso asqueroso vendedor
de tu pueblo. Ya todos sabrán
tu suerte porque no dejaré
de nombrarte para hacer mayor
tu vergüenza.
El bramó: —¡Vete ya!
Pon cuanto gustes. Nunca volverás,
pero de hacerlo no me nombrarás
sólo. Añade a ése de la
lengua suelta que harto será
que no lo conozcas. Llora las
monedas francesas. Hallé, podrás
contarles, a Bouso Duera, allá
donde los condenados se congelan.
En cuanto a los demás, ése a
tu lado es Beccaria que bajó
desmochado. Más lejos se desmuelan
los huesos de Soldanier. Tras él va
Gadeón con Tebaldo, que entregó
a Faenza bajo la noche…
Ya estábamos lejos de aquel renegado
aullante, cuando quedé aterrado
por dos cabezas, la una en otra, a
modo de un sombrero. Como da
contra el pan duro, el que ha estado
en ayunas, tal era devorado
el de abajo, con tal saña que hará
suave a Tideo cuando descarnó
a Menalipo.
Por lo que empecé:
—Tú, que en tal brutal modo muestras cuánto
es tu rencor, habla: ¿en qué te ultrajó?
Vuelvo al mundo, en él te vengaré,
de no secar la lengua del espanto.