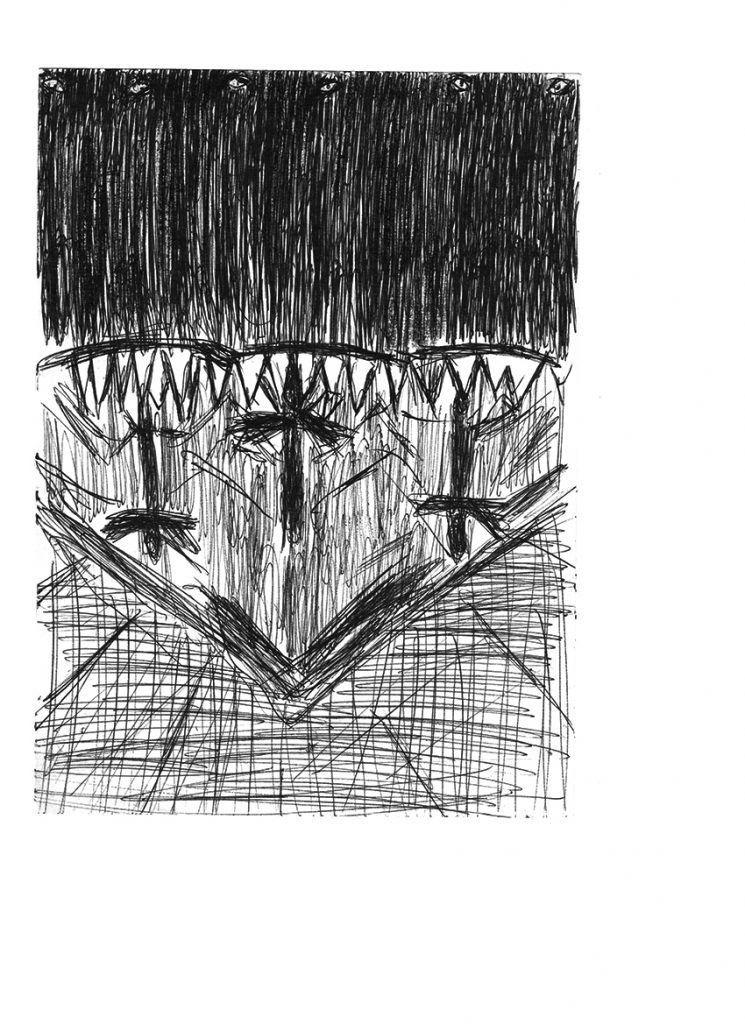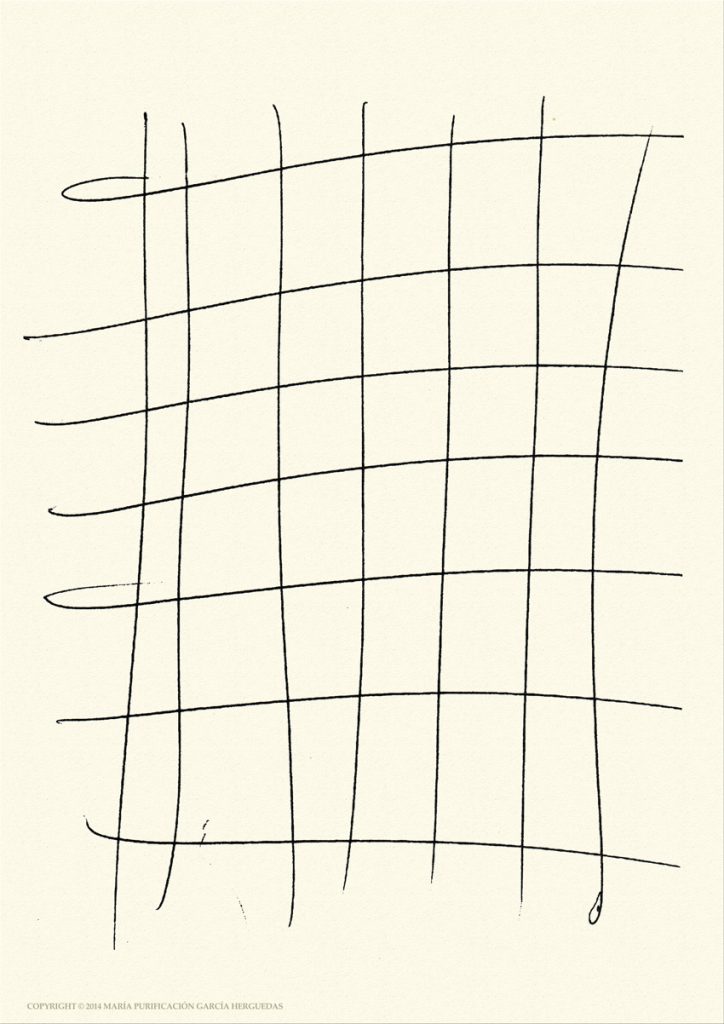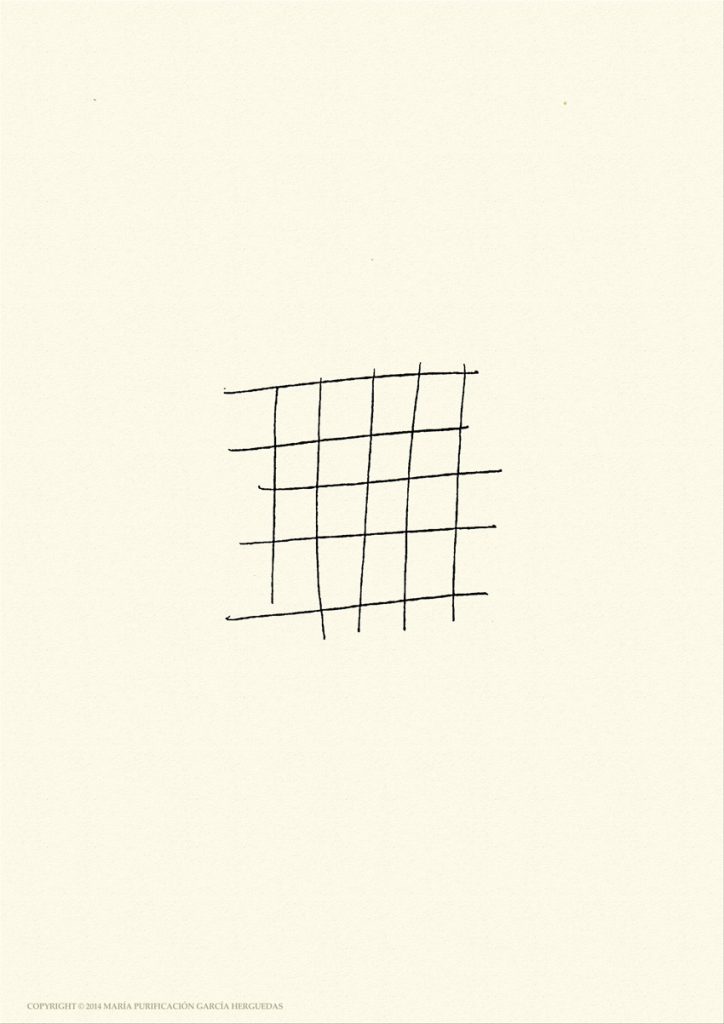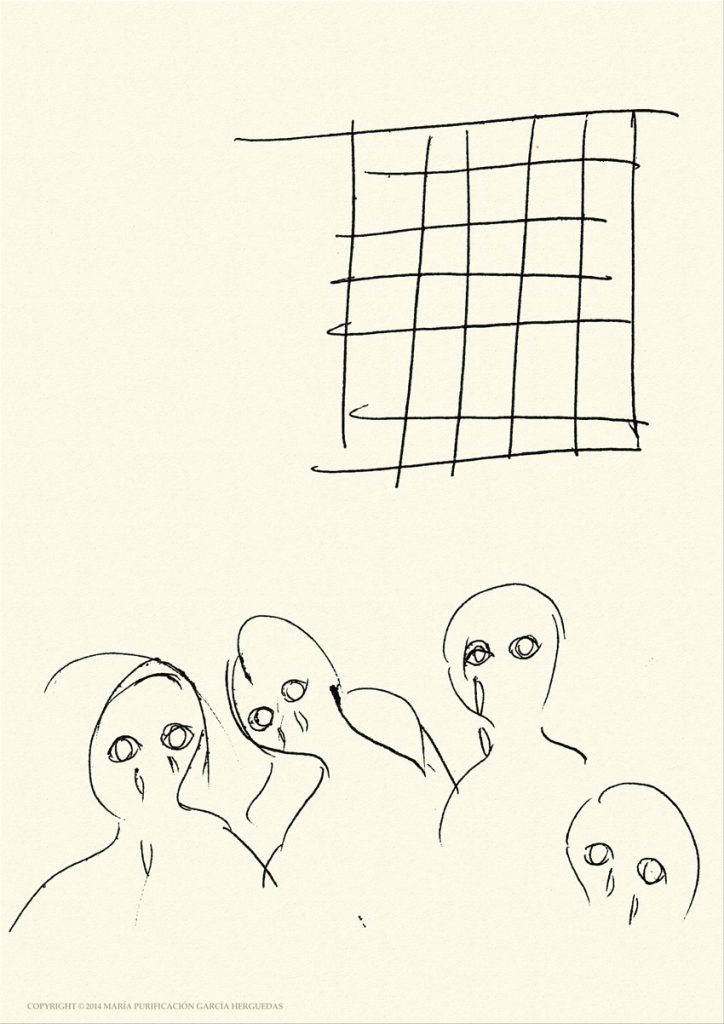Enemigos de toda raza. Odio a la inocencia. Ruggiero. La presa del conde Ugolino. Tercera zona helada. Tolomea. Traidores a su alma. Los ensatanados. Tolomea en vida. Alberigo. Branca Doria.
Se alzó la boca del brutal bocado,
secándose en los pelos del que
estaba devorando. Tras ello me
contestó:
—Habrá de ser renovado
el acerbo dolor desesperado,
que ya me atenaza tan sólo de
recordarlo, antes de que se te
muestre. Mas para que el depravado,
al que devoro, sea arrojado
de toda raza, me verás llorar
hablando. No sé cómo has logrado
bajar. Tampoco se tu nombre. Por
tu acento me pareces de un lugar
cercano. Hazme un sólo favor.
Lleva esta historia al mundo:
—Yo era el conde Ugolino.
El que descarno es Ruggiero.
No le viene al caso cómo me engañó,
me apresó, o mató después. Lo
que nunca se supo es cómo me
ultrajó el alma, qué inhumana fue
la negra muerte que él me preparó.
Un pequeño hueco en la torre,
que desde entonces se llama del
hambre —mal sea que aún no ahorre
su mal a otros—, me dejó ver el
paso a muchas lunas, cuando llegó
aquel mal sueño que me desveló
el futuro. Éste, cual gran señor
poderoso en su caballo, daba
caza a lobo y lobeznos. Estaba
con más nobles, alzando su furor.
Se ayudaban de perros de la peor
ralea, llenos de hambre, de baba,
de sed de sangre. Éste ordenaba
todo para no dejar la menor
ocasión de escape al perseguido.
Vi, al poco, al animal caer rendido
con sus cachorros, en tanto los perros
les clavaban sus dientes como hierros
candente en las carnes.
Desperté con la aurora y oí que uno de
mis hijos, llorando en sueños me
pedía pan. ¡Duro eres si no
te estremeces, pensando en lo
que ya imaginas! Y si no se te
salta el llanto, dime: ¿qué es lo que te hace llorar?
Al poco despertó
mi prole y lentamente pasó
la mañana. Llegaba la hora de
nuestro alimento pero cada cual
callaba, como yo, por algún mal
sueño. En esto, oí que se clavaba
la puerta de la torre y miré
a mis pequeños. Pero no lloré.
Dentro de mi corazón, imploraba
por su suerte.
Lloraban ellos.
Y mi Anselmito, mi pequeño, mi
niño, me dijo: —“¡Padre!, ¡padre!, di,
¿qué te pasa?… ¿Por qué miras así?”
Pero no sollocé, ni respondí
nada en todo aquel día ni
en aquella noche.
Cuando vi la mañana en sus rostros, advertí
mi aspecto y me empecé a morder
las manos del dolor. Ellos, al
verme, creyendo que era de
hambre, me rodearon: —“¡Padre! —me
dijeron— ¡Padre!..,. puedes comer
de nosotros…, tuyos somos, cual
tú nos diste el ser”. Procuré
sosegarme para que ellos no
sufrieran más. Y así transcurrió
un día y otro más. ¡Tierra!…, ¿por qué
no abriste tus entrañas…? Fue
al cuarto día que Baldo cayó
a mis pies: —“¡Padre!, ¡ayúdame…!” Murió
con estas palabras.
Y cual me estás viendo,
así vi yo caer
los otros tres, uno a uno… entre el quinto y sexto día.
Ciego del dolor palpaba sus cuerpos sin
cesar, gritando hasta enloquecer
sus nombres, tres días… hasta que al fin
me dio la pena, lo que me negó
el hambre.
Luego que concluyó
de hablar, sesgando el gesto, regresó
el mísero al cráneo y le clavó
los dientes, como nunca mordió
perro alguno.
¡Cruel ciudad que no
te escarneces de cuanto pasó
en tu seno! ¡Nueva Tebas! Oye lo
que aquí te digo: La inhumanidad
es el germen de toda la maldad.
Y si tus gentes callan, y si tus
vecinos quedan mudos, muevan sus
moles la Capria y la Gorgona, y
formen un dique en el Arno y así
te aneguen sus aguas.
Si vendió el conde sus castillos,
justo es lo ajusticiaras.
¿Pero en qué te dañó
Uguillone? ¿en qué te ofendió
Baldo? ¿o Brigada? ¿cómo te faltó
Anselmo? ¿O es que acaso no
lo quieres ver? Eran niños. Pagó
su inocencia lo que te faltó
de hombría. Su sangre manda.
Ya estamos en la zona en que la
capa helada atenaza a
los cuerpos. Sólo el rostro está
sobre el suelo. El llanto va
a los ojos, helándose.
La costra ha hecho un muro en las cuencas.
Al dar en él,
el nuevo llanto regresa a
su fuente, cerrándole el paso. La
amargura lo empuja a bajar
a las entrañas donde vuelve a helar,
formando nudos, hasta que todo se ha
congelado. Hasta que el alma, ya
menos que nada, no puede llorar.
Aunque a causa de la escarcha no
me notaba el rostro, me llegó
un soplo aún más helado. —Señor
—exclamé—: ¿Qué se mueve? ¿No paró
todo en esta tumba? Él me contestó:
—Dentro de poco verás su autor.
Uno de la amarga fosa, que
oyó nuestras voces, nos llamó
llorando: —¡Vosotros dos, que ya no
os queda peor lugar! ¡Vedme de
cortar este velo, para que me
descargue, antes que la helada lo
vuelva a cerrar!
Yo: —Tu nombre o no
lo hago. Habla, que cortaré
tu costra aunque quede en ella.
Él responde:
—Ve a Alberigo, el de
la mala fruta. A la postre aquel
banquete harto caro me fue.
Yo entonces: —¿Pero has muerto ya?
Me responde: —No sé cómo estará
el cuerpo. En la Tolomea no
se espera a que Atropas corte la
hebra. Sabrás que el alma baja a
este cepo tan pronto consumó
su maldad. En cuanto al cuerpo, lo
toma un Satán, que ordenará
sus actos. Creo que te agradará
saber que ése, a tu lado, cayó
ya hace años. Branca D’Oria se
llama.
—En esto te engañas —le
respondo—, pues aún estaba andando
harto sano en el mundo, cuando
yo bajé.
Él contestó: —Antes que
Zanche cayera en el pozo de
la pez, Branca D’Oria abandonó
su cuerpo, dejando en su lugar
a un negro demonche, para bajar
a esta fosa con el que le ayudó
en su atentado. Ve cómo yo
cumplo el trato. Te toca pagar
tu parte. Baja, presto, a cortar
el muro de estas cuencas. No
te demores más.
Pero me negué:
no por crueldad que en esto fue
justo, ¿de qué se puede quejar el
que mata al que sentó en su mesa
como huésped? Quede allá, no me pesa.
Quede helada su sangre en el mantel.